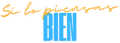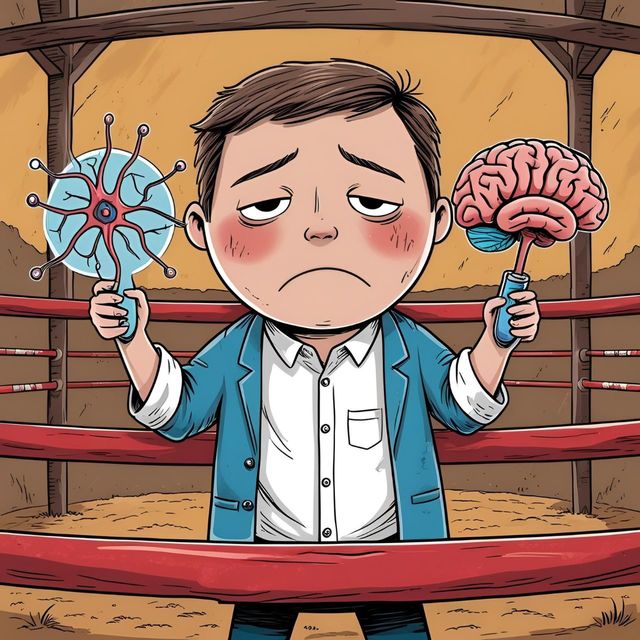Este artículo es imprescindible si te interesa el terreno de la ciencia de la adicción. Muchos somos los que trabajamos ya hoy día para cambiar las cosas, para huir del paradigma ya obsoleto y comenzar a trabajar en serio, con responsabilidad y prudencia pero también con determinación. Tanto si te consideras adicto como si trabajas en este terreno, tienes en tus manos oro puro. Te deseo que lo disfrutes.
RESUMEN
Este artículo parte de la base de que en la actualidad se está produciendo una transformación radical en la ciencia de las adicciones y se pregunta si puede considerarse útil como un “cambio de paradigma” kuhniano. El rompecabezas de la adicción es que las personas etiquetadas como adictas persisten en comportarse de manera que saben que se dañan a sí mismas y a los demás. En la “ciencia oficial” actualmente dominante, la respuesta a este enigma es que el comportamiento adictivo representa una especie de compulsión causada por una enfermedad del cerebro. Sin embargo, esto se contradice con hallazgos anómalos de varios tipos de pruebas que indican que el comportamiento adictivo no es automático y obligado, sino voluntario e intencionado. Por tanto, el paradigma emergente se basa en la suposición de que el comportamiento adictivo es un trastorno de elección. Cómo se puede resolver el rompecabezas de la adicción es la primera tarea que debe abordarse bajo este nuevo paradigma, pero se sugieren algunas posibilidades. Si se cree que la evidencia de la neuroimagen es prueba suficiente de que la adicción debe ser una enfermedad cerebral, se ofrecen razones de por qué tal creencia es infundada. Se exploran las implicaciones para el tratamiento y la prevención de la adicción derivadas del nuevo paradigma. El artículo concluye señalando que la existencia de la Addiction Theory Network demuestra que el autor no es el único que cree que es posible un cambio de paradigma y alertando al lector sobre un próximo libro en el que se examina exhaustivamente la validez del modelo de enfermedad cerebral de la adicción.
214 Revista Española de Drogodependencias 47 (1) 2022
¿UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA LA CIENCIA DE LA ADICCIÓN?
A paradigm shift for addiction science?
Autor: Nick Heather (Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, Universidad de Northumbria, Reino Unido. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7382-863X)
Correspondencia: Nick Heather · Email: nick.heather@unn.ac.uk
Recibido: 14/02/2022 · Aceptado: 11/03/2022
Cómo citar este artículo: Heather, N. (2022). ¿Un cambio de paradigma para la ciencia de la adicción?. Revista Española de Drogodependencias, 47(1), 214-228. https://doi.org/10.54108/10013
INTRODUCCIÓN
Desde su introducción por Thomas Kuhn hace más de 60 años, el concepto de “cambio de paradigma” se ha convertido en uno de los más utilizados en nuestro vocabulario, tanto lego como científico. Durante mi tiempo en el campo de los estudios sobre adicciones, ha habido varias innovaciones proclamadas como cambios de paradigma que no lo fueron, ya sea porque fueron absorbidas por la corriente principal o superadas por otros desarrollos. Los ejemplos clásicos de Kuhn son el paso del geocentrismo al heliocentrismo y el reemplazo de la física newtoniana por la einsteiniana: estándares muy altos para cualquiera que desee anunciar un cambio de paradigma para la ciencia de la adicción. Sin embargo, creo que actualmente se está produciendo un cambio profundo en la comprensión científica de la adicción y mi objetivo es resumir su naturaleza. No pretendo zanjar si este cambio cumple o no con todas las cualidades de un cambio de paradigma; lo propongo como posibilidad útil para pensar el estado actual de la ciencia de la adicción.
EL ROMPECABEZAS DE LA ADICCIÓN
Para comparar y evaluar modelos en competencia, primero hay que aclarar qué debe explicar cualquier teoría satisfactoria de la adicción. Propongo —y muchos coinciden— que es el hecho de que las personas a las que llamamos adictas persisten en comportarse de un modo que saben que les causa daño a sí mismas y a los demás. Es fundamental que el propio individuo reconozca el daño y, con frecuencia, desee dejarlo. Muchas personas intentan cambiar sin lograrlo; algunas lo logran sin ayuda profesional, otras buscan tratamiento profesional o ayuda mutua. (Esta caracterización se aplica tanto a adicciones conductuales como a adicciones a sustancias).
¿Cómo puede ser que alguien persista en un comportamiento que sabe que le hace daño? Si uno conoce el daño y la angustia que causa, ¿por qué no desiste? El hecho de que algunas personas no desistan en estas circunstancias es la irracionalidad esencial de la adicción, el “rompecabezas de la adicción”, que cualquier relato científico debe intentar resolver.
CIENCIA OFICIAL: LA ADICCIÓN COMO ENFERMEDAD
La “ciencia oficial” amenazada por el cambio es, en términos generales, la que asume que la adicción es una enfermedad, o más precisamente, que la conducta adictiva (búsqueda y consumo repetidos de drogas pese a conocer consecuencias adversas) es un síntoma de una enfermedad subyacente. Históricamente, la idea de enfermedad surgió con el alcohol a finales del XVIII y principios del XIX, describiendo la “embriaguez habitual” como una “enfermedad de la voluntad”. Este concepto se trasladó a opiáceos y otras sustancias.
Más recientemente, el concepto adopta la forma del modelo de enfermedad cerebral de la adicción (BDMA), promovido por el NIDA. Desde los 90, el BDMA domina el discurso científico y político, especialmente en EE. UU. En relación con el rompecabezas, el BDMA sigue confiando en la noción de compulsión: los adictos estarían obligados a comportarse como lo hacen. Las versiones varían y pueden ser confusas, pero la respuesta que ofrece es que no hay elección.
LA ANOMALÍA: EL COMPORTAMIENTO ADICTIVO ES VOLUNTARIO E INTENCIONAL
Siguiendo a Kuhn, las revoluciones se activan por anomalías que no encajan en el paradigma. En nuestro caso no es un único hallazgo, sino un conjunto convergente que muestra que el comportamiento adictivo no es automático ni obligado, sino voluntario y dirigido a objetivos (intencional).
Evidencias clave:
– En los 60–70, abundante investigación experimental mostró que incluso la bebida de adictos crónicos al alcohol es conducta operante determinada por sus consecuencias. Sigue las mismas leyes del comportamiento dirigido a objetivos que el comportamiento “normal”.
– Hallazgos similares con personas adictas al crack (Hart et al., 2000) y en nicotina.
– En clínica, el manejo de contingencias (MC) es el método más eficaz según metaanálisis (Dutra et al., 2008), coherente con que la conducta adictiva responde a contingencias. Resultados muy altos se han visto tanto en profesionales (médicos, pilotos) como en grupos menos favorecidos.
– Seguimiento de veteranos de Vietnam: la gran mayoría abandonó la adicción al regresar a EE. UU.; solo el 5 % seguía adicto al año y el 88 % no retomó el uso regular en 3 años, pese a disponibilidad (Robins et al., 1974). Esto contradice una compulsión irreversible o una “enfermedad cerebral” que imposibilite la elección.
Frente a estas evidencias, la reacción habitual de los defensores del BDMA ha sido ignorarlas y seguir como si no existieran.
EL NUEVO PARADIGMA
Las expresiones del nuevo paradigma se agrupan bajo la perspectiva de la elección en adicción. Si el comportamiento adictivo es voluntario e intencional, entonces representa una elección.
Problema central: ¿cómo explica este enfoque que las personas elijan lo que saben que les perjudica? Negar el rompecabezas diciendo que es una elección “simple” (Schaler, 2000) no es la posición aquí. Más bien, se propone que la adicción es un trastorno de la conducta voluntaria/ intencional, es decir, un trastorno de elección (Heyman, 2009).
Hipótesis:
– Trastorno de elección a lo largo del tiempo: fallas en la consistencia temporal de decisiones; autonomía afectada en el patrón de elecciones (Levy, 2006). La marca de la adicción sería inconsistencia, ambivalencia, vacilación y conflicto (Orford, 2001).
– Explicaciones desde economía del comportamiento (Vuchinich & Heather, 2003; Acuff et al., 2021).
– Modelo de elección sesgada (Verschure & Wiers, 2021).
Punto crucial: la crítica más dañina al BDMA es que ignora variables económicas, sociales y culturales (pobreza, falta de capital social, disponibilidad, ausencia de recompensas alternativas…). Solo considerando la conducta adictiva como voluntaria puede integrarse la causalidad socioeconómica y cultural en la explicación. Los procesos automáticos (ansias, impulsos) existen, pero no conducen inevitablemente a la búsqueda y uso sin mediación de variables psicológicas, sociales y culturales.
PERO, ¿QUÉ PASA CON LOS CAMBIOS EN EL CEREBRO?
Se suele creer que la adicción debe ser una enfermedad cerebral por la neuroimagen (fMRI, PET). Sin embargo:
– Hay problemas metodológicos: replicación, tamaños muestrales pequeños, controles inadecuados, interpretaciones dudosas y ausencia de vínculos demostrados con medidas cognitivas/conductuales.
– Aun concediendo diferencias válidas de estructura/función, la mayoría de estudios son transversales, incapaces de establecer causalidad (Heilig et al., 2021).
– Incluso si hubiera vínculo causal, cambio cerebral ≠ enfermedad. Ejemplo clásico: taxistas de Londres con hipocampo posterior aumentado por aprendizaje espacial intensivo; es plasticidad adaptativa, no patología (Maguire et al., 2006).
– Marc Lewis: los cambios por consumo repetido reflejan aprendizaje profundo, no neuropatología. La cuestión no es si las drogas cambian el cerebro, sino si lo cambian de tal modo que el consumo deje de ser voluntario e intencional (Heyman & Mims, 2017).
Crítica al BDMA no es crítica a la neurociencia. El cerebro es base de la experiencia y conducta, pero demostrar mecanismos neuronales no prueba una “enfermedad cerebral”.
IMPLICACIONES PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
– El BDMA no ha aportado tratamientos más efectivos ni grandes avances en políticas públicas (Hall et al., 2015). Ha desplazado la atención desde medidas costo-efectivas de población (p. ej., tabaco, alcohol).
– En tratamiento, la farmacoterapia puede ser útil para estabilizar, pero depender de ella deja intacta la autorregulación y ignora influencias sociales/ambientales e historias individuales. El BDMA deshumaniza el tratamiento.
– El marco alternativo prioriza fomentar la elección y el empoderamiento. La autoeficacia es el determinante más importante del éxito terapéutico (Bandura, 1997) y es clave en la prevención de recaídas (Marlatt & Donovan, 2007).
– La mayoría de quienes se recuperan no reciben tratamiento profesional. El “mito del guardián” —que solo los especialistas posibilitan la recuperación— es falso (Humphreys, 2015). Bajo un nuevo paradigma deberían transformarse los mensajes públicos: la recuperación es posible y se puede orientar a cómo lograrla, incluyendo apoyos no profesionales (ayuda mutua, consejería pastoral, programas comunitarios de MC, etc.).
– En prevención y salud pública, reconocer la influencia de factores ambientales implica modificar la arquitectura de elección (nudge) en sistemas de salud y comunidades (Tucker et al., 2017), con potencial de impacto poblacional superior al clínico individual.
LA RED DE TEORÍA DE LA ADICCIÓN (ADDICTION THEORY NETWORK, ATN)
En 2014, un editorial de Nature describió la adicción como “enfermedad crónica recidivante que cambia estructura y función del cerebro” y dijo que no era controvertido entre científicos. Derek Heim respondió con una carta firmada por 94 académicos, rechazando esa descripción unidimensional y subrayando que el abuso de sustancias no puede separarse de sus contextos social, psicológico, cultural, político, legal y ambiental.
Luego nació la Addiction Theory Network (ATN) para oponerse a la influencia dominante del BDMA y colaborar en alternativas. En septiembre de 2021 contaba con 222 miembros. Ha celebrado reuniones y prepara el libro Evaluating the Brain Disease Model of Addiction (Routledge, 2022), dividido en cuatro secciones: a favor, en contra, inseguros y alternativas, con capítulos originales y reimpresiones clásicas.
CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara no tener conflictos de intereses.
REFERENCIAS
Acuff et al., 2022 (próx.); Animal Farm, 2014; Bandura, 1997; Borsboom et al., 2019; Button et al., 2013; DuPont & Humphreys, 2011; Dutra et al., 2008; Grifell & Hart, 2018; Hall et al., 2015; Hammersley, 2022 (próx.); Hart et al., 2000; Heather, 2017; Heather et al., 2018; Heather et al., 2022 (próx.); Heilig et al., 2021; Heim, 2014; Henden et al., 2013; Heyman, 2009; Heyman & Mims, 2017; Humphreys, 2015; Klingemann et al., 2007; Kuhn, 1962; Leshner, 1997; Levine, 1978; Levy, 2006; Lewis, 2018; Lopez-Quintero et al., 2011; Maguire et al., 2006; Marlatt & Donovan, 2007; Orford, 2001; Peele, 2017; Pickard, 2019; Reinarman & Granfield, 2015; Robins et al., 1974; Satel & Lilienfeld, 2014; Schaler, 2000; Tucker et al., 2017; Verschure & Wiers, 2022 (próx.); Volkow et al., 2016; Vuchinich & Heather, 2003.]